
Formación del capital humano
Según el informe del Banco Mundial The Changing Wealth of Nations 2018 , el conocimiento representa hoy aproximadamente el 60% de la riqueza global. Esto significa que la educación, las habilidades y las capacidades de las personas son el principal motor de esa riqueza, superando al capital natural (tierra y minerales) y al capital físico (infraestructura y maquinaria).
Dado que a través de la ciencia, el conocimiento y la educación las personas transforman su entorno, es importante preguntarnos cómo empoderar a cada uno de estos individuos que, además de lo que hacen, buscan también la felicidad. Esto también nos invita a reflexionar sobre la eficacia del sistema formal para contribuir a la formación del capital humano ante los desafíos que se nos presentan hoy.
Razón de ser del capital humano
Desde finales de los años 60, Alberto Taquini y su equipo, influenciados por las teorías del capital humano de figuras como Gary Becker, Peter Drucker y Edward Denison, comprendieron que el conocimiento se había transformado en un factor clave para el desarrollo económico y la mejora de los niveles de vida en la sociedad.
Estas teorías afirman que las capacidades adquiridas por los individuos representan un capital en sí mismo, y que la suma del aporte personal de cada uno conforma el capital humano de una sociedad. Por lo tanto, invertir en la educación y formación de las personas, empoderaría su bienestar individual y contribuiría también a impulsar el desarrollo social.
Convencido de que la universidad era el espacio donde se forman las personas al más alto nivel y se generan los mayores avances científicos, tecnológicos y de movilidad social, Taquini vio en la creación de nuevas universidades la clave para fortalecer el capital humano. Con esta visión, desarrolló el Plan Taquini, que permitió la creación de 16 universidades, expandiendo la producción y transmisión del conocimiento en todo el territorio nacional, con un enfoque innovador y orientado a enfrentar los desafíos de la Argentina del futuro.
Cincuenta años después, el conocimiento sigue siendo el principal capital de la sociedad contemporánea. Por ello, ni la universidad ni el resto de los niveles del sistema educativo pueden mantenerse al margen de los profundos cambios que ya estamos experimentando. Pero, ¿qué está ocurriendo hoy?
Cuando la educación va a contramano de la formación del Capital Humano
Al focalizar su mayor actividad en la docencia, las universidades invierten cada vez menos en investigación científica, lo que limita su capacidad de aportar a la resolución de problemas reales que contribuyan efectivamente a los desarrollos locales y regionales. Por otro lado, el mercado laboral alienta crecientemente la formación de un capital humano menos tradicional y más flexible, alejándose cada vez más de las carreras universitarias largas, enciclopedistas, costosas y poco prácticas. En este contexto, la comprobación de habilidades y conocimientos se vuelve independiente de la certificación formal, que pierde valor progresivamente.
Esta inadaptación a las demandas cambiantes del mundo contemporáneo ha llevado a que los jóvenes comiencen a optar por otro tipo de formaciones por fuera del sistema formal y, como resultado, el monopolio universitario en la formación del capital humano comienza a caer.
Ante esta realidad que no podemos ignorar, nos planteamos varias cuestiones fundamentales: ¿Cómo puede la universidad transformarse para seguir incrementando y transmitiendo la cultura al más alto nivel en el mundo actual? ¿Será necesario desburocratizar un sistema que ha quedado obsoleto, permitiendo la flexibilidad que ofrecen nuevas instituciones? ¿Cómo deberíamos abordar la formación del capital humano en cada nivel del sistema educativo? y, en última instancia, ¿cómo empoderar al capital humano sin descuidar al individuo como sujeto individual y ciudadano del mundo?
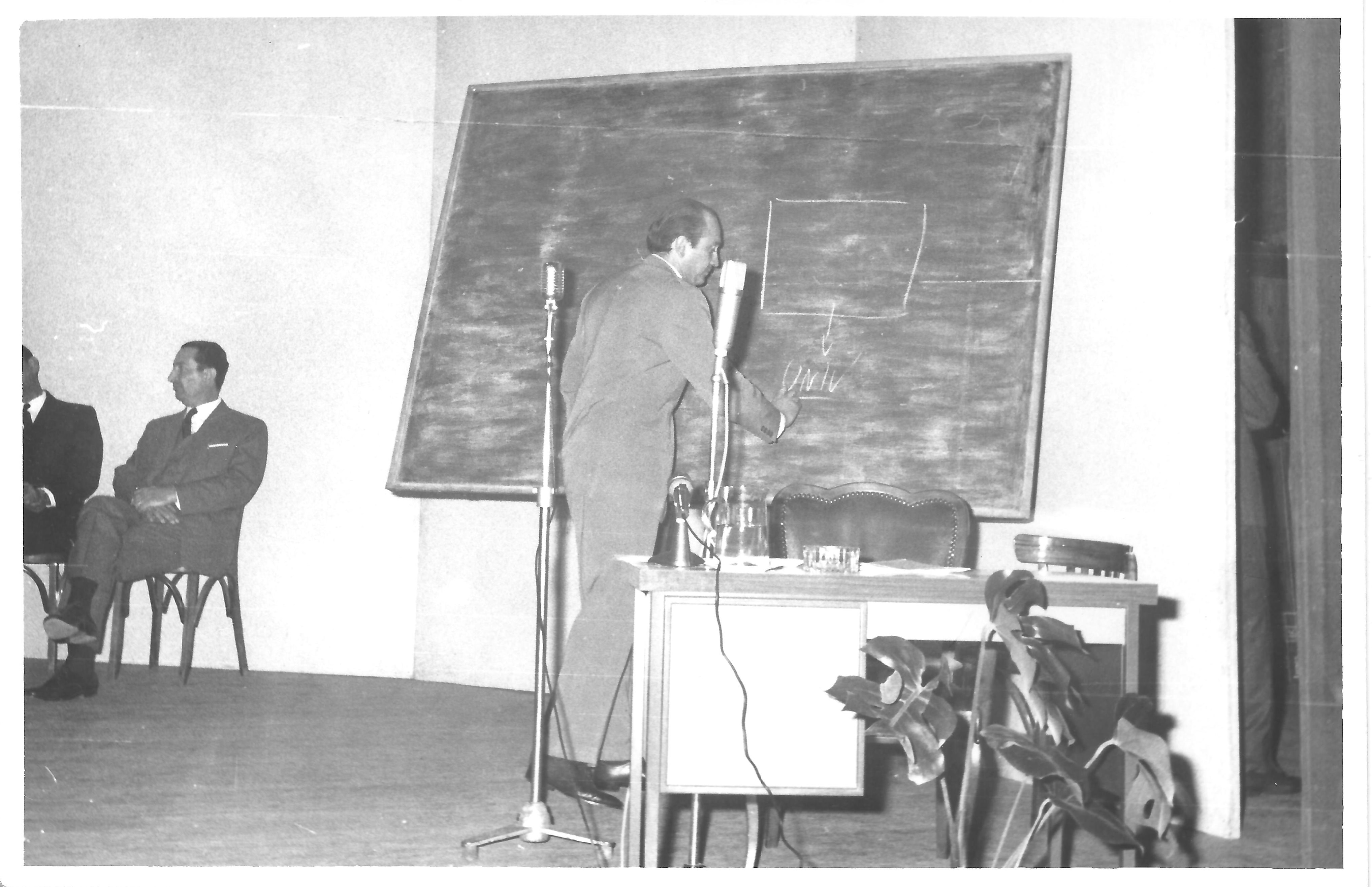
Los orígenes: Un plan desde adentro del sistema
Pese a las críticas, Taquini tenía una trayectoria sólida en el ámbito académico: era hijo de un científico, discípulo del Nobel Bernardo Houssay y había sido decano en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su análisis sobre la superpoblación universitaria comenzó en 1958, cuando observó cómo esta afectaba la calidad educativa y la producción científica.
Inspirado por el concepto de "tamaño óptimo" de universidades (10.000 a 20.000 alumnos) propuesto por Julio Olivera, Taquini identificó problemas como:
- Universidades sobrepobladas (UBA tenía 80.000 estudiantes en 1968).
- Disminución de graduados y concentración en carreras profesionalistas.
- Poca inscripción en ciencias puras.
- Éxodo de estudiantes del interior, afectando el desarrollo regional.
Con estos datos, concluyó que era necesario descentralizar y crear nuevas universidades con enfoques modernos, vinculadas al desarrollo regional.
El Plan: una idea que tomó fuerza por accidente
Taquini presentó su propuesta casi por casualidad en 1968 durante un coloquio en Samay Huasi, Chilecito. La idea rápidamente atrajo la atención mediática y el interés social. El plan contemplaba universidades con diseños tipo campus, interdisciplinarias, orientadas a las ciencias y al desarrollo local.
Movilizaciones de grupos como las comisiones Pro-Universidad (especialmente en Río Cuarto) y el respaldo popular fueron clave para vencer resistencias. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue la primera en ser creada, seguida por otras 14, entre ellas Lomas de Zamora, Luján, Comahue y San Luis.
Resultados: más allá de la cantidad
Aunque no todas las universidades fueron creaciones desde cero, el Plan Taquini marcó un antes y un después al responder a una demanda social. Desde entonces, la cantidad de universidades nacionales siguió creciendo, superando hoy las 60 instituciones, consolidando el rol de la educación superior en el desarrollo argentino.
